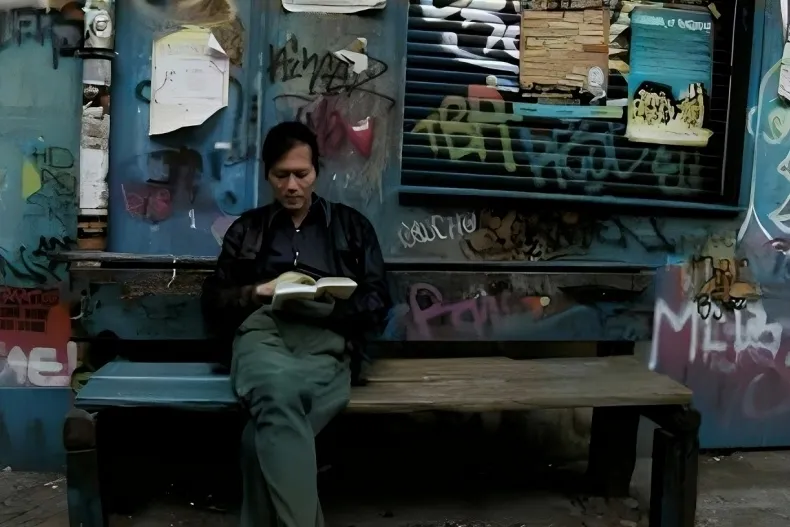El enfoque temprano de Foucault sobre la cuestión de los cuerpos y el poder quizá sea más conocido por su análisis del cuerpo del prisionero en Vigilar y castigar. [1] Muchxs hemos leído y releído ese análisis, intentando comprender cómo actúa el poder sobre un cuerpo, pero también cómo el poder llega a forjar y formar un cuerpo. La distinción entre ambas cosas es desconcertante, pues parece que, en la medida en que el poder actúa sobre un cuerpo, el cuerpo es anterior al poder; y en la medida en que el poder forma un cuerpo, el cuerpo está, de algún modo o en cierta medida, hecho por el poder. Puede verse con claridad en la propia descripción de Foucault. En Vigilar y castigar, escribe, por ejemplo, que «los sistemas de castigo han de situarse en una cierta “economía política” del cuerpo». Y cuando intenta situar la manera en que el cuerpo está «directamente involucrado en el campo político», describe el proceso de este modo: «Las relaciones de poder tienen sobre él una aprehensión inmediata; lo invierten, lo marcan, lo adiestran, lo torturan, lo obligan a realizar trabajos, a cumplir ceremonias, a emitir signos». [2]
Aquí el cuerpo se describe no solo en su docilidad, sino en su vulnerabilidad a la coacción. Es «forzado» a hacer ciertas cosas, y las hace conforme a las exigencias que se le imponen. La fuerza que impulsa la acción no permanece anterior a la acción misma. La acción deviene por sí misma forzosa, y de maneras que no siempre concuerdan con los fines originales del poder coercitivo. «El cuerpo», escribe Foucault, «se convierte en una fuerza útil solo si es a la vez un cuerpo productivo y un cuerpo sometido» («s’il est à la fois corps productif et corps assujetti»). El poder impuesto sobre un cuerpo debe entenderse como parte de la «tecnología política del cuerpo», una tecnología que opera a través de una «microfísica» ejercida en forma de «estrategia». Una estrategia no debe entenderse como una imposición unilateral de poder, sino precisamente como una operación del poder que es a la vez productiva, difusa, variada en sus formas. En relación con esta «estrategia», que —deja claro— no es «apropiada» por un sujeto anterior, hay que discernir «una red de relaciones, siempre tensas, siempre en actividad, más que un privilegio que se podría poseer». [3]
Puede verse aquí, en la descripción por la cual el poder se presenta como una estrategia que trabaja sobre y a través del cuerpo, que ello tiene lugar, al menos, mediante dos advertencias, ambas relativas al estatuto del sujeto. Por un lado, una estrategia no será «apropiada», y por tanto no será aquello que un sujeto asume o hace suyo. Por otro, una estrategia será una operación de poder que no es «poseída» por un sujeto. Así, el sujeto queda postergado cuando emerge la relación del poder con el cuerpo. Pero ese abandono, esa negación, conforma el trasfondo necesario para comprender qué es el poder. No entenderemos su especificidad si quedamos constreñidos por la idea del poder como algo que se posee o que se apropia. No será ni apropiación ni posesión, y sea lo que sea, será distinto de esas dos capacidades del sujeto. De hecho, Foucault ofrece de inmediato un relato de la agencia del cuerpo, que pretende mostrar cómo, en el marco de una teoría del poder, cabe disociar el pensamiento de la agencia de la presuposición del sujeto. En efecto, la teoría del poder que presupone el sujeto vuelve a introducir la noción de agencia corporal que él quiere que aceptemos, pero la introduce a través de una negación definitoria:
«Este poder no se ejerce simplemente como una obligación o una prohibición sobre quienes “no lo tienen”; los inviste, es transmitido por ellos y a través de ellos; ejerce presión sobre ellos, del mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, resisten la presa que ejerce sobre ellos [prennent appui à leur tour sur les prises qu’il exerce sur eux]». [4]
¿Quién lucha? ¿Quién resiste?
Así, el poder no es ni poseído ni no poseído por un sujeto, puesto que aquí, en el momento en que se invoca cierto «ellos», esxs «ellos» están a la vez investidos por el poder y en lucha contra él. Aparentemente, no es algo «en ellxs», un rasgo inherente, una interioridad perdurable, lo que es investido o lo que resiste, sino un rasgo del propio poder, concebido como estrategia. Foucault nos invitaría a reconceptualizar tanto la inversión como la resistencia como distintas modalidades de «una tensión constante» y de «actividad» («toujours tendues, toujours en activité»), si no de una «batalla perpetua». [5] Pero ¿quiénes son esxs «ellos» que luchan y resisten? Cuando intentamos rastrear el referente de ese «ellos» —un pronombre y, por tanto, una personificación—, vacila entre dos referentes: un conjunto de personas y un conjunto de relaciones de poder. Por un lado, remite a «ellos» que se dice que no tienen poder y que, «en su lucha contra él, resisten la presa que ejerce sobre ellos». Y remite, dentro del mismo conjunto de frases, a «relaciones» que «descienden hasta lo más profundo de la sociedad» y que, un poco después, son dotadas de forma personificada: «no son unívocas; definen innumerables puntos de confrontación, focos de inestabilidad, cada uno de los cuales comporta sus riesgos de conflicto, de luchas y de una inversión al menos transitoria de las relaciones de poder». [6]
El «ellos» es, por tanto, a la vez un referente humanizado —aquellxs que, en otro vocabulario, se dice que no tienen poder— y un conjunto de relaciones de poder, de las que se afirma que sostienen ciertos riesgos, que constituyen ciertos lugares de confrontación. Una crítica convencional a Foucault sostiene que personifica el poder y despersonaliza o deshumaniza a las personas convirtiéndolas en efectos del poder. Pero creo que nos equivocaríamos si sacamos esa conclusión con demasiada rapidez. [7] La vacilación que nos escenifica mediante su práctica de la referencia ambigua es un esfuerzo por obligarnos a pensar según una gramática no convencional, una manera no convencional de conceptualizar la relación entre sujeto y poder. Que la discusión se centre aquí en el cuerpo, como economía política y, más específicamente, como tecnología política, no es mero fondo. Si existe una cierta actividad, tensión, incluso batalla que esta conceptualización del cuerpo en términos de «estrategia» implica, ¿es esa actividad, tensión, batalla, capacidad de inversión, una función del cuerpo o una función del poder? Sabemos que no se entiende explícitamente como una función del sujeto. Pero nótese cómo el cuerpo emerge aquí como un modo de reapropiar la teoría de la agencia previamente atribuida al sujeto. El cuerpo no asume, sin embargo, esta agencia por virtud de capacidades o funciones internas al cuerpo mismo.
Asume esa agencia al mismo tiempo que el referente del sujeto y del cuerpo se vuelve ambiguo, de modo que no podemos discernir, ni siquiera tras una lectura atenta de los textos de Foucault, si «ellos» remite a personas o a relaciones de poder. ¿Bajo qué condiciones las actividades que Foucault busca describir aquí presuponen una cierta ambigüedad entre sujetos y poder? ¿Cómo debemos comprender esa ambigüedad? ¿Se prefigura una nueva teoría del sujeto en ese «ellos» que surge después de que el sujeto, entendido en términos de apropiación y posesión, ha sido dejado de lado? Si apropiación y posesión no son ya las actividades definitorias del sujeto, y la «actividad» misma ha sido redefinida como constante, tensa, en batalla, transvalorativa, ¿se debe a que el nuevo sujeto, aquel que Foucault intenta presentarnos, es uno cuya actividad es invariablemente encarnada?
Cuando Foucault escribe sobre los movimientos contra el encarcelamiento en el siglo XIX, nos recuerda que «se trataba, efectivamente, de una revuelta, al nivel de los cuerpos, contra el cuerpo mismo de la prisión». [8] Pero al usar la palabra «cuerpo» dos veces, una para referirse a personas y otra para referirse a la institución, deja claro que maneja una concepción de cuerpo que no se restringe al sujeto humano. Cuando habla de revueltas contra el sistema carcelario, deja claro que «todos esos movimientos —y los innumerables discursos a los que la prisión ha dado lugar desde principios del siglo XIX— han versado sobre el cuerpo y las cosas materiales». El cuerpo es una de esas cosas materiales, pero también lo es la prisión. Pero no se trata exactamente de dos formas de materialidad. Por el contrario, la materialidad misma de la prisión ha de entenderse en términos de su acción estratégica sobre y con el cuerpo; se define en relación con el cuerpo: «[la] propia materialidad [del entorno carcelario es] instrumento y vector (vecteur) de poder; es a esta tecnología global del poder sobre el cuerpo a la que la tecnología del “alma” —la de pedagogos, psicólogos y psiquiatras— no logra ni ocultar ni compensar, por la simple razón de que es una de sus herramientas». [9]
Así pues, no es simplemente que los movimientos del siglo XIX versen sobre el cuerpo y las cosas materiales, como si fuesen dos objetos no relacionados de tales movimientos. Más bien, la propia materialidad de la prisión se activa sobre el cuerpo del prisionero, y por medio de la tecnología del alma. El alma es otro asunto, y volveremos a ello en otra ocasión. [10] Pero, por ahora, consideremos que, para Foucault, la concepción de agencia que se está conceptualizando más allá de la teoría del sujeto es la actividad de una estrategia, donde esa estrategia consiste en la activación de la materialidad de la prisión sobre y a través de, y en tensión con, la materialidad del cuerpo. La materialidad podría decirse entonces que diverge de sí misma, que se redobla, que es a la vez institución y cuerpo, y que designa el proceso por el cual una pasa a la otra (o, en efecto, el proceso mediante el cual tanto «institución» como «cuerpo» llegan a existir separadamente en y a través de esta divergencia previa y condicionante). Y la distinción entre ambas es el lugar donde una realiza la transición hacia la otra. Decir que es un «lugar» es ofrecer una metáfora espacial para un proceso temporal, y por ello desviar la explicación de su punto, pero sería igualmente erróneo eclipsar lo espacial recurriendo a una explicación puramente temporal. La disyunción entre institución y cuerpo, y el paso que proporciona entre ellas, es donde hay que situar la agencia.
Foucault llama a esto un momento, un lugar, una escena, utilizando varias palabras para describir este proceso, sustituyendo un conjunto de nombres provisionales por una definición técnica, tal vez sugiriendo que ningún sustantivo puede capturar el momento aquí. Así, este nexo proporciona la condición para que el poder sea redirigido, proliferado, alterado, transvalorado. La introducción del «nexo», sin embargo, no es simplemente —o exclusivamente— una forma de pensar el poder. Es también una forma de redefinir el cuerpo. Pues el cuerpo no es una sustancia, una superficie, un objeto inerte o inherentemente dócil; tampoco un conjunto de impulsos internos que lo qualifiquen como el locus de rebelión y resistencia. Entendido como el punto nodal, el nexo, este lugar de aplicación del poder experimenta una redirección y, en este sentido, es una cierta forma de padecimiento. De modo que, si el «nexo» redefine el poder como aquello que es estrategia, es decir, actividad y dispersión y transvaloración, así el «nexo» redefine el cuerpo, como aquello que es también una clase de padecer, la condición para una redirección, activo, tenso, en batalla.
Sería una alternativa decir que el punto nodal es dónde o qué es el cuerpo, y buscar un relato del cuerpo que establezca su capacidad de resistencia y muestre por qué califica como ese momento. Pero creo que sería un error (y reduciría en exceso a Foucault quizá hacia Deleuze). Porque me parece que no solo el sujeto sino el cuerpo mismo están siendo redefinidos, de tal modo que el cuerpo no es una sustancia, ni una cosa, ni un conjunto de impulsos, ni un caldero de ímpetus resistentes, sino precisamente el lugar de transferencia del poder mismo. El poder le sucede a este cuerpo, pero este cuerpo es también la ocasión en la que algo impredecible (y, por tanto, no dialéctico) le sucede al poder; es uno de los lugares de su redirección, profusión y transvaloración. Y no basta con decir que es pasivo en un sentido y activo en otro. En efecto, ser tal lugar parece ser parte de lo que Foucault quiere decir cuando describe el cuerpo como «material». Ser material no es solo ser obstinado y resistente a lo que trabaja sobre él, sino ser el vector y el instrumento de un «trabajo» continuo. Su lenguaje, sus vacilaciones, sus reformulaciones nos obligan a repensar esta relación una y otra vez. Así, cuando Foucault dice que «el cuerpo se convierte en una fuerza útil solo si es a la vez un cuerpo productivo y un cuerpo sometido», [11] no es que el cuerpo sea por casualidad sometido y también por casualidad productivo, sino que sumisión y producción se dan «à la fois», y de manera fundamental. No son dos cuerpos —uno sometido, otro productivo—, porque el cuerpo es también el movimiento, el paso, entre sumisión y productividad. En este sentido, es el nombre dado al nexo de una transvaloración entendida como padecimiento y también, quizá en última instancia para Foucault, como pasión.
¿Quiénes somos?
Podemos ver en lo anterior que Foucault intenta entender cómo el poder puede ser frustrado en el lugar de su aplicación, cómo una cierta posibilidad de resistencia y redirección ocupa el lugar de un efecto mecánico. En lugar de una teoría de la agencia ubicada en un sujeto, se nos pide comprender, en distintos contextos y por distintas vías, el modo en que el poder es compelido a redirigirse por el hecho de tener al cuerpo como su vector e instrumento. En efecto, la teoría del sujeto queda en segundo plano, si no declinada por completo, pues el punto conceptual en juego aquí es pensar la agencia en la propia relación entre poder y cuerpos, como la actividad continuada del poder a medida que cambia de rumbo, se prolifera, se vuelve más difuso, al tomar forma material. Vigilar y castigar fue publicado en Francia en 1975; en 1981, Foucault ofreció el importante ensayo «El sujeto y el poder» a Hubert Dreyfus y Paul Rabinow como posfacio de su libro Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. [12] De modo que seis o siete años después de la publicación del análisis anterior afirmó: «el objetivo de mi trabajo durante los últimos veinte años no ha sido analizar los fenómenos de poder, … sino crear una historia de los diferentes modos por los cuales, en nuestra cultura, los seres humanos son hechos sujetos». [13] Ahora bien, podríamos preguntarnos si Foucault dice la verdad sobre cuál ha sido su objetivo durante los últimos veinte años. O puede que solo al final de esos veinte años, aproximadamente 1961–1981, le parezca que ese ha sido siempre su objetivo y que el búho de Minerva alce el vuelo aquí al crepúsculo. Por supuesto, llegar a creer esto y escribirlo al cabo de veinte años no es lo mismo que haber tenido ese objetivo durante veinte años. Pero quizá también podamos preguntar si el análisis de cuerpos y poder en Vigilar y castigar es un esfuerzo por crear una historia de algunos de los modos por los cuales, en nuestra cultura, los seres humanos son hechos sujetos.
Foucault alude a la subyección en Vigilar y castigar, y esta palabra, como es bien sabido, lleva un doble sentido: assujetissement significa tanto subordinación (en el sentido de subyugación) como convertirse en sujeto. Parece además contener la paradoja del poder en tanto que actúa sobre un cuerpo y a la vez lo activa. Pero si el poder no es el único modo por el que se produce un sujeto, entonces quizá la noción misma de producción, tan central en la obra temprana de Foucault, no sea adecuada para lo que ahora busca describir. Cuando pregunta, entonces, cómo los seres humanos son «hechos» sujetos, o cómo son «forjados» o, incluso, cómo «se forjan a sí mismos», está abriendo paso a relatos de construcción que no se reducen al poder en su efecto productivo. Y si el sujeto vuelve ahora a entrar en escena, o puede pasar al primer plano, es porque el sujeto se hace en momentos y lugares en los que no se le concibe como un agente soberano, un poseedor de derechos o de poder, una agencia apropiadora ya constituida de los efectos del poder.
Así, Vigilar y castigar nos ofrece cuerpos y poder, y nos pide considerar cómo el poder actúa sobre y pone en acto un cuerpo. Pero posteriormente, en efecto desde 1978, Foucault empieza a pensar de nuevo en el sujeto, y a reconsiderar el cuerpo en su modo de forjado y, en efecto, al servicio de un cierto autoforjado.
En «El sujeto y el poder» y en los tomos de La historia de la sexualidad posteriores al primero, Foucault se aleja del poder como tema central. ¿Es porque deja de pensar el poder o porque empieza a pensar el problema al que había llamado poder de un modo nuevo y bajo un nuevo conjunto de rúbricas? ¿Cómo emerge una cierta agencia, una acción poderosa, incluso una revuelta, en medio de la coacción? ¿Cómo el hecho de ser actuadxs por el poder produce una acción que excede la pasividad del blanco? En «El sujeto y el poder», Foucault deja claro que piensa que la mejor forma de analizar el poder es tomar la resistencia como punto de partida. ¿Sugiere que no empecemos por cómo actúa el poder, sino que busquemos conocer el poder por la resistencia que provoca? Este nuevo procedimiento no parece, dicho sea de paso, ser el punto de partida metodológico en Vigilar y castigar, texto que ha sido criticado por algunxs por no tomar suficientemente en serio la resistencia. En cualquier caso, Foucault escribe que «otra manera de avanzar hacia una nueva economía de las relaciones de poder … consiste en tomar las formas de resistencia contra diferentes formas de poder como punto de partida … consiste en analizar las relaciones de poder a través del antagonismo de las estrategias». [14] A continuación alude a formas de oposición convencionalmente entendidas como «luchas anti-autoritarias» y ofrece, como caracterización última de esas luchas, que plantean la pregunta «¿quiénes somos?». Al oponernos a formas autoritarias de poder, nos volvemos ignorantes acerca de quiénes somos. ¿Por qué habría de ser así? Hay un reconocimiento de que el poder está implicado en la constitución misma de quiénes somos y en limitar los modos en que podemos referirnos a nosotrxs mismxs y, en última instancia, representarnos. Foucault lo deja claro cuando caracteriza tales movimientos como opuestos «a esta forma de poder [que] se aplica a la vida inmediata, cotidiana, que categoriza al individuo, lo marca por su propia individualidad, lo adhiere a su propia identidad, le impone una Ley de verdad que debe reconocer y que los demás deben reconocer en él». [15]
Esta formulación empieza a delinear el mecanismo específico por el que el poder actúa sobre un sujeto y transforma a un ser humano en sujeto. Pero obsérvese que no es lo mismo. Si el poder actúa sobre un sujeto, parece que el sujeto ya está ahí para ser actuado antes de la acción del poder. Pero si el poder produce un sujeto, entonces parece que la producción que el poder realiza es el mecanismo por el cual el sujeto llega a ser. Y mientras antes se nos decía que el poder produce, como uno de sus efectos, una resistencia al poder productivo, ahora enfocamos formaciones históricas relativamente recientes de resistencia u oposición —una palabra aún más fuerte— a las formas de producción del sujeto. Así, en esta discusión el sujeto no solo es producido por el poder, sino que objeta y contrarresta la manera en que es producido por el poder.
En particular, el sujeto objeta la manera en que el poder lo categoriza y lo adhiere a su propia identidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estar sujeto al poder de tal manera que el poder te adhiera a tu propia identidad? La respuesta parece quedar parcialmente iluminada por la siguiente frase que Foucault aporta: «el poder impone una ley de verdad al sujeto que este debe reconocer, y que los demás deben reconocer en él». Si la palabra subyección (assujetissement) tiene dos significados —subordinar a alguien al poder y volverse sujeto—, presupone al sujeto en su primer significado, e induce al sujeto en el segundo. ¿Hay aquí una contradicción, o se trata de una paradoja —una paradoja constitutiva— que ya había considerado bajo otra luz cuando, en Vigilar y castigar, distinguió entre el cuerpo sometido y el cuerpo productivo? ¿Está usando ahora una misma palabra, «subyección», para designar las dos caras de esa moneda? ¿Y qué ha pasado con el cuerpo? ¿Sigue con nosotrxs? ¿Sugiere, entonces, que la única manera de convertirse en sujeto es a través del proceso por el cual quedamos subordinadxs al poder? ¿O sugiere que, a través de nuestra subordinación al poder, corremos el riesgo de convertirnos en algo distinto de lo que el poder, por así decirlo, tenía en mente para nosotrxs?
Sugerí antes que podríamos entender a Foucault como teorizando implícitamente una forma de padecimiento o pasión cuando indagaba cómo el cuerpo se convierte en el nexo de la redirección del poder. En este contexto, parece que tenemos otra teorización implícita de la pasión, pues el sujeto no es producido de manera simplemente mecánica, sino que el poder adhiere a un sujeto a su propia identidad. Lxs sujetxs parecen requerir esta auto-adhesión, este proceso por el cual unx se adhiere a su propia sujeción. Foucault no lo aclara con precisión, y ni siquiera el término «adhesión» recibe un análisis crítico independiente. De hecho, no puedo evitar preguntarme si tal análisis no habría llevado a Foucault a considerar a Freud en materia de autoconservación y, en consecuencia, de autodestrucción; y si su negativa a someter el término a escrutinio crítico no fue, en parte, una negativa a seguir ese camino. Lo que sí parece operar aquí es quizá un presupuesto spinoziano según el cual todo ser busca persistir en su ser, desarrollar una adhesión, o catexis, a aquello que fomente su propia autoconservación y autoafirmación. Pero para Foucault, está claro que unx se adhiere a sí mismx mediante una norma, y así la auto-adhesión está socialmente mediada; no es una relación inmediata y transparente con el yo. Es también contingente: nos adherimos a nosotrxs mismxs a través de normas mediadoras, normas que nos devuelven un sentido de quiénes somos, normas que cultivarán nuestra inversión en nosotrxs mismxs. Pero, dependiendo de cuáles sean esas normas, estaremos limitadxs en la medida en que podamos persistir en lo que somos. Lo que queda fuera de las normas no será, estrictamente hablando, reconocible. Y esto no significa que sea inconsecuente; por el contrario, es precisamente ese dominio de nosotrxs mismxs que vivimos sin reconocer, que persistimos en él mediante un desmentido, para el que no tenemos vocabulario, pero que soportamos sin saber del todo. Esto puede ser, claramente, fuente de sufrimiento. Pero también puede ser el signo de una cierta distancia respecto de las normas regulatorias y, por tanto, también un lugar de nueva posibilidad. Aunque Foucault nos pida apartar la mirada de una teoría del poder en este punto, podemos desobedecerle con suavidad y ver que la teoría del poder se vincula con las normas de reconocimiento. El poder solo puede actuar sobre un sujeto si impone normas de reconocibilidad sobre la existencia de ese sujeto. Además, el sujeto debe desear el reconocimiento y por ello hallarse fundamentalmente adherido a las categorías que garantizan la existencia social. Este deseo de reconocimiento constituye entonces una vulnerabilidad específica, si el poder impone una ley de verdad que el sujeto está obligado a reconocer. Esto significa que la adhesión fundamental de unx a sí mismx, sin la cual no se puede ser, está constreñida de antemano por normas sociales, y que el fracaso en conformarse a esas normas pone en riesgo la capacidad de sostener un sentido de la perduración de unx como sujeto.
Podría parecer, a partir de lo anterior, que las normas sociales ejercen aquí pleno y definitivo poder. Pero ¿no hay una manera de intervenir en el funcionamiento de la ley de verdad? Parece haber una ley de verdad, parte del régimen del saber, que impone una verdad a un sujeto para el cual no hay elección sino reconocer esa ley de verdad. Pero ¿por qué no hay elección? ¿Quién habla aquí? ¿Foucault, o la propia «Ley»? La ley de verdad impone un criterio por el cual el reconocimiento se vuelve posible. El sujeto no es reconocible sin conformarse primero con la ley de verdad, y sin reconocimiento no hay sujeto —o eso parece implicar Foucault, en clave hegeliana—. [16] De modo similar, lxs demás «han» de reconocer esta ley de verdad en él, porque la ley es la que establece el criterio de sujetalidad según el cual el sujeto puede ser reconocido. Para ser, podríamos decir, debemos volvernos reconocibles, pero cuestionar las normas por las que se confiere el reconocimiento es, en cierto modo, arriesgar el propio ser, volverse cuestionable ontológicamente, arriesgar la propia reconocibilidad como sujeto.
Significa, además, algo más. Si unx está compelidx a adherirse a sí mismx a través de la norma disponible, cuestionar la norma, reclamar nuevas normas, es desadherirse de unx mismx, y por tanto no solo dejar de ser idénticx a unx mismx, sino realizar una cierta operación sobre el propio apego pasional a sí. Esto implica suspender las gratificaciones narcisistas que suministra el conformarse a la norma, una satisfacción que proviene del momento de creer que quien se ve enmarcadx por la norma es idénticx a quien mira. Lacan nos dice que esta forma de auto-identificación es siempre alucinatoria, y que no hay aproximación final a la imagen del espejo, que el narcisismo está siempre descarrilado o, en efecto, humillado en este proceso. De manera análoga, podríamos decir que conformarse a la norma permite volverse, por un momento, plenamente reconocible, pero, dado que las normas en cuestión están constreñidas, se ve allí, en la misma conformidad, el signo de la coacción. Tal vez podamos especular que el momento de la resistencia, de la oposición, surge precisamente cuando nos encontramos apegadxs a nuestra coacción y, por tanto, coaccionadxs en nuestro apego. En la medida en que cuestionamos la promesa de esas normas que constriñen nuestra reconocibilidad, abrimos la vía para que el apego mismo viva de un modo menos constreñido. Pero que el apego viva de un modo menos constreñido significa arriesgar la irrecognoscibilidad y los diversos castigos que esperan a quienes no se conforman con el orden social.
Así, Foucault, en «¿Qué es la crítica?» (1978) deja claro que el punto de vista de la crítica exige arriesgar la suspensión del propio estatus ontológico. Pregunta: «“¿Qué, por lo tanto, soy yo”, yo que pertenezco a esta humanidad, quizá a esta parte de ella, en este momento, en este instante de la humanidad que está sometida al poder de la verdad en general y de las verdades en particular?» [17] Dicho de otro modo: «¿qué, dado el orden contemporáneo del ser, puedo ser?». Y mantiene claramente la posibilidad de un deseo que excede los términos de la identidad reconocible cuando pregunta, por ejemplo, qué podría llegar a ser unx. Esto parece central a su tarea cuando llama a la producción de nuevas subjetividades, a convertirse en algo distinto de lo que hemos sido y, por tanto, a el devenir mismo como forma de vida.
Para 1983, parece aún más alejado del análisis de Vigilar y castigar. Establece su distancia de la teoría del poder mediante una preterición, una figura retórica por la cual se menciona, a veces enfáticamente, aquello mismo que se busca minimizar:
«No soy un teórico del poder. La cuestión del poder no me interesa. Cuando hablé a menudo de esta cuestión del poder, lo hice porque el análisis político dado del fenómeno del poder no podía hacer justicia apropiadamente a las apariencias finas y pequeñas que quería recordar, cuando preguntaba por el dire-vrai sobre unx mismx. Si “digo la verdad” sobre mí, me constituyo como sujeto mediante un cierto número de relaciones de poder, que pesan sobre mí y que pesan sobre lxs otrxs … Estoy trabajando sobre el modo en que la reflexividad del sí consigo mismo ha sido establecida y qué discurso de verdad está vinculado a ello». [18]
La reflexividad entra, como ocurre en los tomos posteriores de La historia de la sexualidad, para sostener que es el vehículo mediante el cual el poder crea e informa al sujeto. Y aunque pudiera parecer que el sujeto fue expulsado en Vigilar y castigar y quizá más seriamente todavía en el primer volumen de La historia de la sexualidad, solo para ser resucitado a principios de los años ochenta, es importante notar que se trata de un sujeto muy distinto el que emerge. Del mismo modo, podría sospecharse que el cuerpo deja de proporcionar la manera central de pensar el poder, pero esto sería, creo, una lectura errónea. El sujeto que emerge aquí sigue sin ser soberano, sigue sin ser quien es libre de apropiarse o no de los efectos del poder que le llegan, o que pueda ser figurado como poseedor o carente de derechos o propiedades básicos. Este sujeto está más profundamente constreñido, y manifiesta su agencia en medio de esa coacción. Además, Foucault también nos ha dicho —y de modo consistente— que la reflexividad misma mediante la cual opera el poder es una de adhesión y, por ende, una de deseo o pasión de algún tipo. El poder pesa sobre ese apego a mí mismx, y pesa sobre lxs demás, y nos sitúa en un atolladero común de padecer esa coacción y de resistir su oferta de reconocibilidad y, por ende, de inteligibilidad. También nos expone los riesgos que implica convertirse en algo que desafíe la reconocibilidad. ¿Qué debo ser para ser reconocidx, y qué criterio impera aquí en la condición misma de mi emergencia? ¿Qué es este «yo» que puede preguntar por su reconocibilidad? ¿No excede los términos mismos que busca interrogar?
Así, mientras el poder actuaba sobre el cuerpo, y se decía que el cuerpo se rebelaba contra esa coacción, ahora parece que el poder actúa sobre el cuerpo, muy específicamente, en la formulación misma de la pasión corporal en su autopersistencia y conocibilidad, los modos mismos por los cuales aprehendemos afectivamente o liberamos un sentido fundamental de identidad. En esta reformulación, el cuerpo deviene en cierto modo pasión, una pasión por el propio ser que debe pasar por lo Otro, la condición de mi reflexividad en la que padezco esas normas sobre las que no tengo elección. Es también, no obstante, en ese padecer donde tengo alguna posibilidad de descubrir otra manera de ser.
Aunque Foucault a veces hablaba como si unx pudiera simplemente salirse de la identidad y crear, como si mediante una simple trascendencia, algo nuevo, un nuevo conjunto de subjetividades, nuevas formas de vida, sugeriría que tenía en mente otra concepción de transformación. Si entendemos las normas por las que estamos obligadxs a reconocernos a nosotrxs mismxs y a lxs demás como aquellas que trabajan sobre nosotrxs, a las que debemos someternos, entonces la sumisión es una parte de un proceso social por el cual la reconocibilidad se logra. Somos, por así decirlo, trabajados, y solo al ser trabajadxs nos volvemos un «nosotrxs». Pero no es necesario que las cosas terminen ahí. Las condiciones de revuelta también eran propiciadas por la sumisión, por el hecho de que la pasión humana por la autopersistencia nos vuelve vulnerables a quienes nos prometen nuestro pan. Si no tuviésemos apetito, estaríamos libres de coacción, pero como desde el inicio estamos entregadxs a lo que está fuera de nosotrxs, sometiéndonos a los términos que dan forma a nuestra existencia, somos en este aspecto —e irreversiblemente— vulnerables a la explotación. La pregunta que Foucault abre, sin embargo, es cómo el deseo podría producirse más allá de las normas de reconocimiento, incluso mientras plantea una nueva demanda de reconocimiento. Y aquí parece encontrar las semillas de la transformación en la vida de una pasión que vive y prospera en los bordes de la reconocibilidad, que aún tiene la libertad limitada de no ser todavía ni falsa ni verdadera, que establece una distancia crítica respecto de los términos que deciden nuestro ser.
Notas
Este es el texto de una charla pronunciada en Fráncfort, septiembre de 2001.
- ^ Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trad. Alan Sheridan, Vintage, Nueva York, 1979 (en adelante DP); Surveillir et Punir; Naissance de la prison, Gallimard, París, 1975 (en adelante SP).
- ^ DP, p. 25. «Mais le corps est aussi directement plongé dans un champ politique; les rapports de pouvoir opèrent sur lui une prise immédiate; ils l’investissent, le marquent, le dressent, le supplicient, l’astreignent à des travaux, l’obligent à des cérémonies, exigent de lui des signes» (SP, p. 30).
- ^ DP, p. 26; SP, p. 31.
- ^ DP, p. 27; SP, pp. 31–32.
- ^ DP, p. 26; SP, p. 31.
- ^ DP, p. 27. «Enfin, elles ne sont pas univoques; elles définissent des points innombrables d’affrontement, des foyers d’instabilité dont chacun comporte ses risques de conflit, de luttes, et d’inversion au moins transitoire des rapports des forces» (SP, p. 32).
- ^ Esto no solo representa un malentendido del poder, sino una incapacidad para comprender que el «efecto» en Foucault no es la consecuencia simple y unilateral de una causa previa. Los «efectos» no dejan de ser efectuaciones: son actividades incesantes, en un sentido spinoziano. No presuponen, en este sentido, al poder como «causa»; por el contrario, reconfiguran el poder como una actividad de efectuación sin origen ni fin.
- ^ DP, p. 30. «Il s’agissait bien d’une révolte, au niveau des corps, contre le corps même de la prison», SP, p. 31.
- ^ Íbid.
- ^ Véase mi discusión de este pasaje en Bodies That Matter, Routledge, Nueva York, 1993, pp. 32–35.
- ^ DP, p. 26; SP, p. 31.
- ^ Hubert Dreyfus y Paul Rabinow, eds., Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, University of Chicago Press, Chicago, 1982.
- ^ «The Subject and Power», en Dreyfus y Rabinow, eds., Michel Foucault, p. 208.
- ^ Íbid., pp. 210–211.
- ^ Íbid., p. 15.
- ^ Sobre la deuda de Foucault con Hegel, véase el apéndice en Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, and the Discourse on Language, trad. Alan Sheridan Smith, Pantheon, Nueva York, 1982; publicado originalmente como L’archéologie du savoir, Gallimard, París, 1969.
- ^ Michel Foucault, «What is Critique?», en The Politics of Truth, editado por Sylvère Lotringer y Lysa Hochroth, Semiotext(e), Nueva York, 1997, transcripción de Monique Emery, revisada por Suzanne Delorme et al., traducido al inglés por Lysa Hochroth. Ensayo originalmente dictado en la Sociedad Francesa de Filosofía el 27 de mayo de 1978, publicado posteriormente en Bulletin de la Société française de la philosophie, vol. 84, núm. 2, 1990, pp. 35–63.
- ^ Entrevista con Michel Foucault y Gerard Raulet, «How Much Does It Cost for Reason to Tell the Truth About Itself?», trad. Mia Foret y Marion Martius, reimpreso en Foucault Live, Semiotext(e), Nueva York, 1989, p. 254.